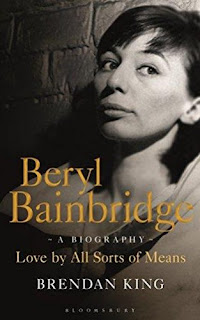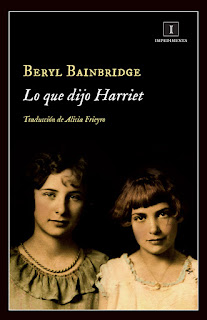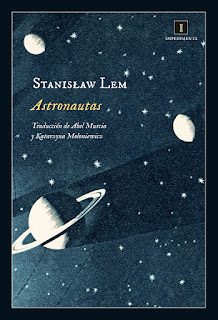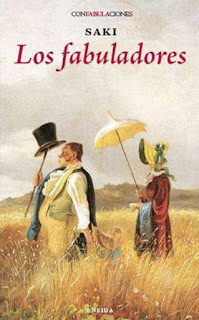 SAKI: UN MONO FISGÓN O LA COPA DE LA VIDA
SAKI: UN MONO FISGÓN O LA COPA DE LA VIDA
El novelista Will Self, conocido además de por su obra literaria por sus colaboraciones en The Guardian y en Radio 4 de la BBC, a quien un psicólogo describió una vez como “esquizoide” y víctima de un “trastorno límite de la personalidad”, se considera a sí mismo un moderno flâneur aficionado a los largos paseos por Londres y sus alrededores. Ha contado que en una ocasión llegó andando hasta el aeropuerto de Heathrow, y en otra, recorriendo con su hijo los bonitos parajes de Yorkshire, fue detenido bajo sospecha de pedofilia, después de que la policía fuera avisada por un guardia de seguridad de que había sido visto en compañía de un menor. En sus caminatas por Londres, Self y unos amigos encontraron una vez una placa azul del Patrimonio Inglés en la que se leía que Hector Hugh Munro, alias “Saki”, cuentista, había vivido allí. La placa se hallaba detrás de unos andamios en Mortimer Street, y él y sus acompañantes tuvieron que arrastrarse por la acera para localizarla. Más tarde, en una taberna cercana, decidieron tomarse unas copas a la memoria del cuentista, lo que dio pie a que uno de sus acompañantes, biógrafo americano de Saki, mostrara algunos de los descubrimientos que había hecho acerca de su vida en los años que llevaba dedicado a estudiarla. Uno de ellos se refería a un baúl que se encontraba en el ático de una casa carcomida en Irlanda del Norte en la que vivían dos viejas solteronas, al parecer las últimas parientes del escritor. El baúl contenía algunos papeles de Saki, entre ellos un “libro de contabilidad” en el que su propietario había registrado la cuenta de todos los jóvenes con los que había tenido encuentros sexuales en la ciudad y sus alrededores, junto a un detallado registro de las “estadísticas vitales” de su pene. Por cierto que a su manera Saki fue un donjuán de éxito, y en su cuaderno abundan los períodos con una anotación cada dos días. A Will Self le pareció que la revelación era una manera más que digna de celebrar la memoria de este hombre poco ortodoxo de la Inglaterra eduardiana, autor de relatos y narraciones que murió, según se dice por culpa de un fumador imprudente, hace ahora cien años.
En un mundo libre en el que un padre no puede pasear con su hijo sin ser detenido seguramente la psicología, por no hablar de la policía y los guardias de seguridad, también habrían encontrado algún defecto en la personalidad de Saki. Nació en Akyab, Birmania, hijo de un funcionario del Imperio Británico. En 1872 su madre, que estaba embarazada, se encontraba de viaje en Inglaterra, donde fue corneada por una vaca que la hizo abortar y le ocasionó lesiones que poco después causaron su muerte. No era la primera vez que un animal se cruzaba mortalmente en la vida de uno de los familiares de nuestro autor. Tiempo atrás, en una cacería, un tigre había acabado con la vida de uno de sus antepasados, y al acto en el que se verificó esta inesperada inversión de papeles le dedicó Saki un pasaje de su autobiografía. En él se informa de una representación festiva instaurada por el sultán Tipu, gobernante del reino de Mysore, consistente en que un tigre mecánico de tamaño natural ataca y devora a un soldado británico, en lo que no es sino una conmemoración de aquel acontecimiento familiar. Después de pasar una parte de su infancia en la metrópoli, en el hogar puritano de su abuela, el joven Saki se trasladó de nuevo a Birmania, donde fue policía colonial (como Orwell unos años más tarde), y tras contraer la malaria regresó a Gran Bretaña. Al estallar la Gran Guerra se alistó y fue destinado a un batallón de fusileros reales. En la noche del 14 de noviembre de 1916 se hallaba refugiado en el cráter de un obús en Beaumont-Hamel, en el Somme, donde fue alcanzado por la bala de un francotirador alemán. Según parece, sus últimas palabras fueron las que dirigió a uno de sus camaradas: “¡Apaga ese maldito cigarrillo!”
De este modo, la guerra y el tabaco privaron a las letras inglesas de uno de los mayores autores de la época, el cual fue también uno de los más fervientes y eficaces críticos de la sociedad británica. La singularidad de Saki, en comparación con otros eminentes satíricos, reside en el carácter amable y elegante de su prosa, la cual, mediante lo que parece ser la descripción desenvuelta, a veces humorística, de la vida en las altas esferas, en realidad nos cuenta otra cosa, referida al cinismo y la banalidad de las élites y de sus convenciones sociales.
Aunque había iniciado su carrera como periodista en la Westminster Gazette, Saki no tardó en darse a conocer como autor de relatos que se publicaron en los periódicos ingleses. En 1900 publicó un libro con su verdadero nombre, The Rise of the Russian Empire, y dos años más tarde, ya bajo pseudónimo, otro titulado The Westminster Alice, una colección de viñetas redactadas en forma de parodia en las que Alice, el personaje de Lewis Carroll, intenta inútilmente dar un sentido a la actividad parlamentaria y a los debates políticos de la época. En la década siguiente trabajó como corresponsal del Morning Post en los Balcanes y Rusia, y por último en París. Más tarde, en 1912, publicaría la novela The unbearable Bassington, y al año siguiente la fantasía When William came, que narra una imaginaria invasión alemana y el sometimiento de las Islas Británicas al imperio de los Hohenzollern.
Si bien es cierto que Saki fue ante todo autor de relatos, a los que dio un toque personal de fina ironía y de crítica de la cultura de su país, puede que sea su novela corta El insoportable Bassington, que en España publicó hace unos años la editorial Valdemar, la obra que mejor encarna de las suyas esa atmósfera entre refinada y cruel en la que alientan sus personajes. Ambientada en la alta sociedad londinense, la novela cuenta la historia del individuo al que se refiere su título pero también la de su madre, Francesca, viuda que ha llevado una vida desahogada e insustancial dedicada a los entretenimientos propios de su clase. Tras su viudez, a Francesca le ha quedado una exigua fortuna, además de una pequeña colección de objetos que ha ido acumulando por medio de viajes y devaneos. El principal de ellos es un Van der Meulen, cuadro que preside su salón, que según parece es uno de los más notables que pintó este artista flamenco y que, no por casualidad, representa una batalla. La pequeña renta que ha dejado a Francesca su difunto marido debería servirle para pasar con algo más que decoro el resto de su vida, si no fuera por dos detalles que la sumen en la mayor preocupación: la primera, que la casa en la que vive no es suya, sabiendo de antemano que deberá abandonarla cuando cierta heredera se case; y la segunda, su hijo.
El joven Comus Bassington, en efecto, es una criatura tan bella y encantadora como inútil para todos los aspectos prácticos de la vida. Es de hecho un genuino producto de esa misma sociedad ociosa, y un arquetipo que transita por no pocos relatos del autor. Comus resulta decorativo y hasta brillante en un salón, en una charla animada, en un baile, en un estreno teatral, en una excursión campestre, pero más allá de eso no es posible vislumbrar en él ninguna otra habilidad, en particular ninguna que le permita ganarse la vida. La salvación de Francesca, y de paso la de su hijo, pasa necesariamente por una boda, la cual debería ser con una rica heredera, precisamente aquélla que está llamada a habitar la casa en la que guarda sus tesoros Francesca, además de a sí misma. Por desgracia, iniciado el cortejo, no tarda la joven en percatarse del carácter de Comus, cuyo rasgo principal es el egoísmo, de lo que resultará que la elección de novio no recaerá sobre él, sino sobre un amigo suyo, prometedor miembro de la Cámara de los Comunes. Fracasado en su empeño, el improductivo Comus es enviado a una provincia colonial en África, donde contraerá unas fiebres que le causarán la muerte. La noticia de ésta la recibe su madre el mismo día que conoce que su famoso van der Meulen, responsable del plan de boda y por tanto del destierro de su hijo, es falso. El consiguiente dolor materno suscita un reproche dirigido a sí misma y a la sociedad que habita, una sociedad cuyas buenas maneras apenas pueden ocultar el hecho de que en su seno se libra una batalla, una batalla ciertamente a muerte en la que los afectos humanos han sido arteramente sustituidos por intereses, y en la cual las personas, incluyendo a los hijos, no son más que soldados.
La “posición”, el logro de la misma y su ulterior mantenimiento, es la obsesión y el único motivo de la existencia de estos personajes a los que tarde o temprano Saki hace caer de su pedestal, poniéndoles en situación de considerar el juicio que hasta ese momento dramático, humorístico en no pocos casos, han tenido de ellos mismos, de la vida y el mundo. De ello encontramos suficientes ejemplos en las diversas colecciones de relatos de Saki, de las que una parte considerable se ha publicado en castellano con los títulos de Alpiste para codornices, Los fabuladores y Animales y más que animales. Entre ellos destacan los que narra el personaje de Clovis, figura decadente y escéptica de la que el autor se sirvió en abundancia para fustigar la sociedad de su tiempo, y un cuento en especial, el titulado La ventana abierta, en el que una joven aterroriza a un invitado de su tía con una historia de fantasmas y que concluye con la frase, que se ha hecho proverbial, de “la fantasía improvisada era su especialidad”. Una fantasía que, como el ingenio, nunca le faltó a Saki, autor que ha dejado su huella en las letras británicas en autores como Tom Sharpe y el ya citado Will Self.
Acerca del pseudónimo de nuestro autor no han faltado las controversias, habiendo encontrado los eruditos dos posibles fuentes del mismo: el saki es un mono tímido y fisgón que vive en la selvas de América del Sur, y Saki es también el nombre del portador de la copa de la vida en el célebre Rubaiyat, colección de poemas en persa de Omar Jayam. De ambas maneras, en cualquier caso, es posible caracterizar a este hombre que observó con atención la época desde su propio ocultamiento, pues, como ha hecho notar Will Self a propósito de su homosexualidad, ésta era todavía delito, de lo que fue prueba el juicio contra Oscar Wilde, cuando nuestro autor alcanzó la mayoría de edad; y es su obra un compendio de vida contemporánea servida aquí por él como mero intermediario, tan esperpéntica y tragicómica como real.