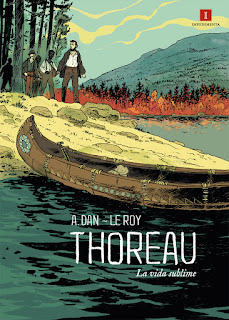THOMAS HARDY, UNA REEDICIÓN Y ALGUNOS ESTRENOS
THOMAS HARDY, UNA REEDICIÓN Y ALGUNOS ESTRENOS
El folletín, esa sustancia adictiva que la prensa de mediados del siglo XIX discurrió para incrementar sus ventas, fue el resultado de un lugar y de una época, truco literario que no nació con el ánimo de perdurar sino todo lo contrario, pues su propia existencia estaba asociada a uno de los productos más efímeros de nuestra civilización: el periódico. Inimaginable era que este invento coetáneo de la máquina de vapor superase la prueba del tiempo mejor que ésta misma, y que entre la ingente producción que fomentó, gran parte de ella justamente olvidada, llegaran a figurar algunos de los hitos que hoy son imprescindibles para comprender, y disfrutar, la evolución de la novela. Así sucedió en Inglaterra, donde la era victoriana, que duró más que algunas dinastías a este lado del Canal de la Mancha, vio al folletín nacer y desarrollarse, escapar a su perecedero formato original y convertirse en libro, antes de que algunos de sus títulos devinieran en lo que hoy son: en clásicos.
Autores de folletín fueron Charles Dickens, George Eliot y Elizabeth Gaskell, entre muchos otros, y el género prosperó lo bastante como para subdividirse por lo menos en tres corrientes, si atendemos a sus temas: la novela romántica, la detectivesca y la gótica. Con el tiempo ésta última, con sus aparecidos, sus transmigraciones de almas y sus sangrientas metamorfosis, acabaría recluyéndose (o casi) en el ámbito del relato; no así las otras dos, que se emanciparon de su modesta genealogía para ocupar un lugar definitivo en la creación literaria. Y ahí siguen.
Fue Dickens el primero que dio al folletín un sentido social. Y es que el autor de Tiempos difíciles era un optimista reformador de las costumbres, el cual esperaba (con razón, según se vio) que su denuncia de las condiciones de vida de las clases humildes en las ciudades del naciente capitalismo industrial crease una conciencia que terminara por impregnar las leyes. Este híbrido del folletín, entre romántico y social, es el que inspiró una generación más tarde a Thomas Hardy, que con el mismo ánimo reformador puso su atención en una de las regiones más antiguas, nobles y atrasadas de la Inglaterra rural, región que el autor conocía muy bien y que dio lugar a esa colección de narraciones inolvidables que forman las “novelas de Wessex”, grupo al que pertenecen la reeditada Tess, la de los D’Urberville y la hasta ahora inédita en castellano Los habitantes del bosque, así como algunos de los relatos contenidos en sus Cuentos completos.
La obra de Hardy participa por entero del código genético del folletín, pero en ella se acentúan dos rasgos que le otorgan carácter y modernidad: su análisis a menudo casi sociológico, testimonial, siempre exacto, de las estructuras de dominación social y económica en la Inglaterra rural de finales del siglo XIX; y algo que anticipa a Henry James y que de manera aproximada podríamos llamar “el arte”.
De esto último es posible expurgar abundantes episodios que tal vez pasarán inadvertidos para un lector apresurado, pero que constituyen las bases de una novela moderna que ya pueden aventar libremente en las páginas de estas obras de Hardy, por ejemplo en Tess, la de los D’Urberville. Así presenta el narrador el encuentro entre la joven e inocente Tess y el que será su amor, Angel Clare: ambos se encuentran en la lechería a la que ella ha llegado huyendo de su condición de madre soltera y él en busca del aprendizaje de un oficio, pues su elevada moral le ha convertido en desclasado, fugitivo de la Iglesia y casi apátrida. En el comedor colectivo, Angel, en concepto de privilegio por su condición anterior, tiene una mesa aparte, separada de la comunitaria a la que se sientan los trabajadores. El joven, que es un poco músico, acaba de estudiar una partitura, y las armonías de ésta suenan en su imaginación mientras el papel que la contiene se quema en el hogar. Y entonces, añadiéndose a esa música imaginaria como una emanación circulante por el aire, escucha la voz de Tess, de lo que nace su primera fascinación hacia la muchacha. Esa misma noche es ella la que, dando un paseo, escucha las notas que proceden del desván que habita el joven, lo que tiene el efecto de perturbarla y da pie a la primera conversación entre ambos. Esta misma poesía “musical” (o por otra palabra: lirismo), que habría resultado extemporánea en la obra de Dickens, quien no perseguía otra cosa que la eficacia narrativa, está presente en el tratamiento que Hardy da no sólo a sus héroes y sobre todo a sus heroínas, sino también a ese paisaje a menudo desolado de los páramos de la región de Wessex, paisaje en el que sus mismas ruinas desempeñan una función protagonista, como sucederá con los monolitos de Stonehenge al final de la novela.
Pero el artista Hardy era también un minucioso observador y crítico de las costumbres de su tiempo, de lo que es prueba en la misma obra la descripción que hace de la vida trashumante de los braceros del campo, forzados según la estación a trasladarse junto a sus escasas posesiones en busca de trabajo, así como de la manera en que “los hijos de la naturaleza” se ven obligados a emigrar a la ciudad, lo que en sí no tiene nada de natural, pues es a fin de cuentas “la tendencia que muestra el agua a correr pendiente arriba cuando se la impele por medio de un mecanismo”, mecanismo que no es otro que la necesidad.
Y sin embargo, más que su arte o su predisposición para engarzar hábilmente sus narraciones con la realidad social del entorno, el asunto que más salta a la vista en las obras de Hardy es su denuncia de aquello que pertenece al ámbito de la cultura, una cultura heredada y cargada de prejuicios de los que son víctimas en primer lugar las mujeres, parte débil y siempre expuesta a la malhadada opinión general. Y no es extraño que dichos prejuicios sean señalados aquí en la esfera de lo que llamamos “clase media”, cosa esta que ya había anticipado Marx en sus artículos periodísticos, pues la clase media reproduce pasivamente la ideología de la aristocracia y del dinero, convirtiéndose en principal preservadora del orden social. De ello se desprende que no pocas veces sean las propias familias de las heroínas de Hardy las causantes de sus desdichas, como sucede con el descubrimiento del origen noble del padre de Tess o con la obsesión por el ascenso social que lleva al padre de Grace Melbury a casar a su hija con el doctor Fitzpiers en Los habitantes del bosque.
El mundo que recrea Hardy en su obra es grande, injusto, y sobre todo líquido, como diría el moderno Bauman. Pero líquido, y por lo mismo inestable, no sólo porque las condiciones de vida lo sean, o porque el simple hecho de ganarse el sustento obligue a los personajes a insertarse en el movedizo engranaje social, similar a esas primitivas maquinarias pioneras de la agricultura industrial que aparecen aquí y allá en estas páginas, sino además, y tal vez sobre todo, porque también son líquidos los sentimientos y las pasiones que actúan como fuerza vital de los héroes de Hardy, estos héroes cargados con sus amores de largo recorrido que, enfrentados a un obstáculo social, a un prejuicio, creen desenamorarse, o se emparejan con otro para volver al cabo del tiempo a estar desparejados. Así como de pronto el que era rústico se convierte en noble, o a la inversa, o como el humilde hombre del campo que desapareció hace cien páginas reaparece ahora bajo la forma de un magnate, o de alcalde, así también los apasionados amantes, tras largo noviazgo, se reconocen el uno al otro incompatibles en la misma y frustrada noche nupcial, y esto sólo tras un breve intercambio de secretos, lo que explica que no haya pareja en la obra de Hardy que no pase la mayor parte del tiempo separada, y que el precio que deben pagar estos personajes por las escasas horas de amor sea tan alto como la propia vida.
 “El infierno son los otros”, escribió Sartre, pero parece que al menos en lo tocante a los personajes de Hardy se equivocó, ya que la condición necesaria para causar las calamidades de estos hombres y mujeres no es la opinión general, sino la parte de ésta que cada uno de ellos lleva en su interior, lo que les convierte en los principales enemigos y flagelos de sí mismos. Es esa falsa moralidad interiorizada y vivida trágicamemente la que los desgarra, transformando su drama personal en melodrama, el cual se desenvuelve con una precisión no exenta de inesperados golpes de efecto, vueltas de tuerca en las que ese infierno general profundiza en el particular de cada uno.
“El infierno son los otros”, escribió Sartre, pero parece que al menos en lo tocante a los personajes de Hardy se equivocó, ya que la condición necesaria para causar las calamidades de estos hombres y mujeres no es la opinión general, sino la parte de ésta que cada uno de ellos lleva en su interior, lo que les convierte en los principales enemigos y flagelos de sí mismos. Es esa falsa moralidad interiorizada y vivida trágicamemente la que los desgarra, transformando su drama personal en melodrama, el cual se desenvuelve con una precisión no exenta de inesperados golpes de efecto, vueltas de tuerca en las que ese infierno general profundiza en el particular de cada uno.
Mostrar agudamente los entresijos de la decadente sociedad victoriana, las hipocresías, las supersticiones, los convencionalismos, la absurda jerarquía imperante contraria a la naturaleza, mostrar, en fin, el completo cuadro de un mundo enfermo en el que lo acostumbrado es el penar y lo extraordinario la felicidad, lleva al autor a retratar crudamente el amplio repertorio de vilezas de que tal sociedad es capaz, dirigidas en su mayor parte, como queda dicho, a las mujeres. Así, entre las novelas y los relatos ambientados en Wessex es posible encontrar a la esposa que ha sido vendida por su marido, junto a su hija, en una feria; así como a la joven a la que una infundada mala reputación condena a perecer mediante un acto de brujería. Y es que a veces los tonos ácidos de Hardy le llevan a tocar los límites del realismo y le avecindan a ese exceso de crueldad que entre nosotros tiene amplia tradición y que llamamos esperpento.
De los tres libros de Hardy aparecidos este año uno era ya bien conocido, Tess, la de los D’Urberville, desde que Roman Polanski lo llevó al cine en 1979, siendo encarnado entonces el papel de la desgraciada heroína por Nastassja Kinski, y que en una traducción ya clásica ha sido reeditado por Alianza. Del todo incomprensible, en cambio, es que permaneciera inédito en castellano Los habitantes del bosque, uno de los mejores logros de la pluma hardyniana, que llega a nosotros un siglo y medio después por obra y gracia de Impedimenta, y que incluye un instructivo postfacio de quien es su traductor, Roberto Frías. Y no menos importante es el libro que nos propone Alba y que reúne los cuentos completos de nuestro autor, quien en vida los reunió en cuatro volúmenes, Cuentos de Wessex, Un grupo de nobles damas, Pequeñas ironías de la vida y Un hombre cambiado y otros relatos, a lo que hay que añadir diversos cuentos que se publicaron por separado y que también recoge el libro que comentamos. Toda una fiesta literaria en estos tiempos de autoayuda y escasez.