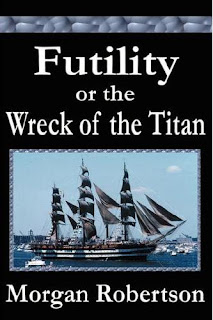EL MINOTAURO GLOBAL, DE YANIS VAROUFAKIS
Un griego, Apolodoro, nos dio noticia del Minotauro. Recluido en su laberinto de la isla de Creta, este ser mitad hombre y mitad toro recibía periódicamente un tributo en forma de jóvenes y doncellas que, con el sacrificio de sus vidas, debían aplacar su hambre y su cólera. Borges lo apeó de su pedestal en el cuento La casa de Asterión, humanizándolo, es decir, haciéndole sentir su miseria y su soledad. Y he aquí que de nuevo un griego, el economista Yanis Varoufakis, devuelve al Minotauro a su primigenio pedestal mítico y a su carácter de bestia insaciable, aunque esta vez se trata de un pedestal tambaleante, cuyo previsible derrumbe amenaza con traer una nueva edad oscura a la historia humana.
Al devolver al mito a su lugar original, Varoufakis ha destruido otro mito, éste moderno: el de que “la ‘financiarización’, la regulación ineficaz de los bancos y la globalización fueron las causas de la crisis económica global”. Pues el nuevo Minotauro ya había nacido mucho antes, en los años ’70, cuando, “igual que los atenienses mantenían un flujo constante de tributos a la bestia, el ‘resto del mundo’ empezó a enviar sumas increíbles de capital a Estados Unidos y a Wall Street”. Según Varoufakis, lo que ahora apreciamos como crisis no es sino la aparición de “los síntomas del debilitamiento del Minotauro, la prueba de que vivimos en un sistema global tan insostenible como desequilibrado”.
Varoufakis se doctoró en la Universidad de Essex, durante más de diez años fue profesor en la de Sídney y hoy lo es de Teoría Económica en la de Atenas. Durante unos años, entre 2004 y 2006, fue asesor económico del presidente del PASOK, George Papandreou, entonces en la oposición. Tras su ruptura con quien más tarde habría de ser primer ministro, y con su partido, Varoufakis se convirtió en uno de los principales críticos de la política económica aplicada en Grecia, y en la actualidad forma parte del grupo de asesores de la coalición Syriza, que tras las últimas elecciones legislativas ha pasado a ser la segunda fuerza política en el Parlamento griego. Varoufakis, junto a Stuart Holland, profesor de la Universidad de Coimbra, es autor de
A modest proposal (2010), un conjunto de alternativas a la crisis de la eurozona; y de
Modern Political Economics (2011), libro dedicado al estudio del colapso financiero y al futuro del mundo en el post-2008. Sus artículos pueden leerse en publicaciones como Monthly Review y The Economic Journal, y en la revista
Sinpermiso.
El Minotauro global, que ha publicado la editorial Capitán Swing, es su primer libro traducido al castellano.
Lo que Varoufakis llama “el momento 2008” constituye una aporía que el libro que comentamos trata de resolver, razonándola desde perspectivas diferentes. “El mundo”, escribe, “acababa de quedarse pasmado de una manera no vista desde 1929. Las certezas que nos había costado décadas de condicionamiento reconocer desaparecieron, todas de golpe, junto con 40 billones de dólares de activos en todo el globo, 14 billones de dólares de riqueza doméstica sólo en Estados Unidos, 700.000 puestos de trabajo mensuales en Estados Unidos, incontables viviendas embargadas en todas partes... La lista es casi tan larga como inimaginables las cifras que hay en ella”. A la perplejidad colectiva contribuyeron los gobiernos que “empezaron a inyectar billones de dólares, euros, yenes, etc., en un sistema financiero que, hasta pocos meses antes, había vivido una racha magnífica, acumulando fabulosos beneficios y manifestando, provocador, que había encontrado la olla de oro al final de un arco iris globalizado”. En octubre de ese año Alan Greenspan, que había sido presidente de la Reserva Federal y que estaba considerado “el Merlín” de nuestra época neoliberal tuvo que reconocer que había “un defecto en el modelo que yo consideraba la estructura funcional crítica que define el funcionamiento del mundo”. ¿Qué había pasado?
La primera explicación que ofrece Varoufakis alude a un fracaso de la imaginación colectiva: pese a que los números se estaban desmadrando, y a que la deuda del sector financiero en Estados Unidos había pasado desde el 22% de 1981 al 117% de 2008, y pese a que la deuda total del país más rico del mundo había alcanzado ese año el 350% del PIB, lo que suponía una acumulación de deuda exorbitante que introducía más riesgo del que el mundo podía soportar, nadie supo (o quiso) ver el desastre. Hasta entonces, y según la creencia general, las innovaciones financieras que permitían trocear la deuda y agruparla en paquetes que contenían diferentes grados de riesgo debían bastar para diluirla y convertirla en nuevos beneficios. “Era una fe de la Nueva Era en los poderes del sector financiero para crear un ‘riesgo sin riesgo’, que culminaba en la creencia de que ahora el planeta podría soportar deudas (y las apuestas que se hacían sobre esas deudas) que eran mucho mayores que los ingresos globales reales”. El riesgo que se creía calculado resultó no estarlo en absoluto, y el mundo debió empezar a pagar por el error de haberse creído la retórica de sus dirigentes.
“Las culpables agencias de calificación de riesgos y los no menos culpables organismos de regulación de los estados” contribuyeron a extender los activos tóxicos por todo el planeta. La adquisición masiva de obligaciones de deuda, que Warren Buffet describió como “armas de destrucción masiva”, se convirtió en una invitación a que los bancos imprimieran su propio dinero, pues cuanto más se endeudaban las instituciones financieras para comprar obligaciones calificadas como triple A, más dinero hacían. “No es difícil llegar a la conclusión de que el crash de 2008 fue el inevitable resultado de otorgar a los cazadores furtivos el papel de guardabosques”, resume Varoufakis, para quien tal estafa, pues no de otra manera puede llamarse, era realizada cotidianamente por personas que creían haber hecho realidad el sueño de tener un cajero automático en el salón de casa: “banqueros que pagaban a las agencias de calificación de riesgos para que extendieran el estatus de triple A a las obligaciones que ellos mismos emitían; autoridades reguladoras (incluido el banco central) que aceptaban esas calificaciones como legítimas; y las jóvenes promesas que se habían hecho con un empleo mal pagado en una de las autoridades reguladoras, y que enseguida comenzaron a plantearse avanzar en sus carreras pasándose a Lehman Brothers o Moody's. Supervisándolos a todos ellos había una hueste de secretarios del tesoro y ministros de Finanzas que, o bien ya habían prestado años de servicio en Goldman Sachs, Bear Stearns, etc., o bien esperaban unirse a aquel círculo mágico tras dejar la política”.

Un papel destacado en este proceso lo ha desempeñado “la naturaleza de la bestia”, y es que por muy lóbrega que sea esta visión de la humanidad, a la luz de tales hechos, es preciso admitir que “los humanos son criaturas codiciosas que sólo simulan civismo”. Así lo creen al menos las mentes neoliberales, a una de las cuales, la del ya mencionado Greenspan, le cabe el dudoso honor de haber puesto en circulación la idea de que “ninguna institución estatal, incluida la Reserva Federal, puede poner freno a la naturaleza humana y contener la codicia de manera efectiva sin, al mismo tiempo, matar la creatividad, la innovación y, en última instancia, el crecimiento”. Lo que explica que durante su mandato se concediera libertad absoluta a los mercados y se derogasen las leyes reguladoras de los mismos, en la creencia de que cuando se produjera el colapso siempre podría acudir paternalmente el estado a socorrer a los damnificados. En su favor, escribe Varoufakis, “hay que decir que Greenspan confesó más tarde haber malinterpretado el capitalismo. Sin embargo, el modelo del mundo al que él acabó por renunciar aún sigue vivo, sano, y está volviendo a imponerse”.
El autor apela a razones culturales para explicar la indefensión en la que se encontró Europa cuando la debacle financiera fue exportada al mundo desde Wall Street. Y es que, visto desde fuera de Estados Unidos, el crash apareció en un principio como un accidente exclusivo de la cultura anglosajona, un asunto de financieros lunáticos y que era propio de una sociedad obsesionada (como la española, dicho sea de paso) con la propiedad inmobiliaria. A esa indefensión contribuyó lo que Varoufakis llama el “fraude intelectual” del que fueron responsables, y lo son todavía, algunos economistas que han recibido innumerables distinciones y privilegios por el mero hecho de haberse especializado en “proporcionar las hojas de parra ‘científicas’ tras las cuales Wall Street intenta esconder la verdad” de sus innovaciones financieras. A ellos se deben las teorías económicas tóxicas que hoy siguen impregnando el pensamiento de los líderes del sector bancario, del FMI y del Banco Central Europeo.
Para Varoufakis, el capital ha dado hoy un paso más allá del estado en que se hallaba cuando fue descrito por Marx, lo que supone que en la actualidad tiene el poder de enajenar toda voluntad humana, ya sea fuerza de trabajo, empresarial o financiera. “De manera similar a nuestro subconsciente, el capital también implanta ilusiones en nuestras mentes, por encima de todas, la ilusión de que, al servirle, nos hacemos valiosas, excepcionales, potentes. Nos enorgullecemos de nuestra relación con él (ya sea como financieros que ‘crean’ millones en un solo día, ya como empresarias de las que dependen multitud de familias trabajadoras, o como trabajadoras que disfrutan de un acceso privilegiado a una brillante maquinaria o a ridículos servicios fuera del alcance de emigrantes ilegales), cerrando los ojos al trágico hecho de que es el capital el que, en efecto, es dueño de todas nosotras, y que somos nosotras quienes lo servimos a él”. Y concluye: “Nadie diseñó el capitalismo y nadie puede civilizarlo ahora que va a toda máquina. Al igual que la naturaleza produjo a Mozart y al sida usando el mismo mecanismo indiscriminado, también el capital produjo fuerzas catastróficas con tendencia a provocar discordia, desigualdad, guerra a escala industrial, degradación ambiental y, por supuesto, crisis financieras. De un tirón, generaba –sin ton ni son– riqueza y crisis, desarrollo y privación, progreso y atraso. ¿Podría ser entonces que el crash de 2008 no fuese más que nuestra oportunidad periódica para darnos cuenta de hasta dónde hemos permitido que nuestra voluntad esté subyugada al capital?”
Este libro, sin duda uno de los más importantes que se han escrito acerca del capitalismo contemporáneo, nos ubica en el real estado de cosas de nuestro tiempo a la vez que nos propone nuevas interrogantes, para cuya resolución será preciso reafirmar nuestra voluntad frente al designio del mercado. Su autor, que se declara feminista (lo que explica que en sus frases se alterne el sujeto de género masculino con el femenino), afirma que los efectos devastadores del crash –el pago, por parte de los pueblos, de una deuda que han contraído otros; las privatizaciones; la depresión económica, etc.– “estarán con nosotras por un largo, largo tiempo”, pero también quiere persuadirnos de que hombres y mujeres no somos la bestia que tienen en sus mentes los seguidores de la doctrina neoliberal. Así lo creía también Borges, quien concluyó su cuento con estas palabras: “¿Lo creerás, Ariadna? –dijo Teseo–. El Minotauro apenas se defendió”.